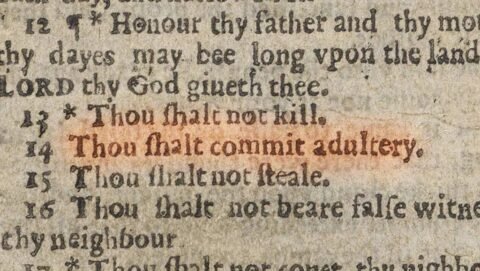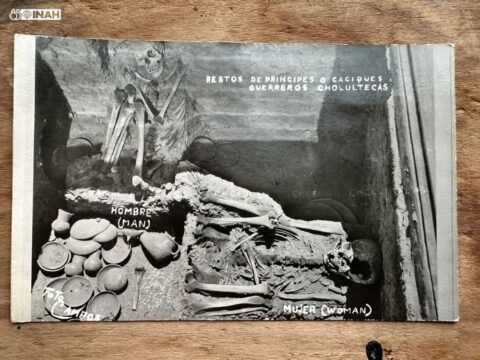De larga tradición y difundidas en el mundo mediterráneo, las ánforas de cerámica llegaron a la Nueva España en el siglo XVI y tuvieron uso continuo en la época colonial, como lo demuestra el hallazgo de dos centenares de fragmentos de los también denominados botijos, botijas u oliveras, durante las excavaciones arqueológicas en el antiguo Mayorazgo de Nava Chávez.
Desde hace 18 años, este lugar del Centro Histórico de la Ciudad de México, es explorado por parte del Proyecto Templo Mayor (PTM), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dirigido por el arqueólogo Leonardo López Luján. Dichos trabajos han revelado vestigios del Huei Teocalli y el Huei Cuauhxicalco de Tenochtitlan, y también retazos de la vida de quienes habitaron ese mismo espacio en los tres siglos posteriores a la Conquista.
En el VIII Coloquio de Arqueología Histórica se dieron a conocer los primeros resultados del análisis de contenidos de las referidas botijas coloniales, efectuados en laboratorios de la Universitat de Barcelona. Un trabajo colaborativo entre expertos de México y España, el cual continúa con el procesamiento de más muestras.
La arqueóloga integrante del PTM, Mirsa Islas Orozco, explicó que los mayorazgos fueron instituciones del derecho civil, cuyo objetivo era perpetuar la propiedad de ciertos bienes o derechos de familias novohispanas, mediante su herencia al primogénito. Esta figura desapareció con las Leyes de Reforma.
Los miembros de la familia Nava Chávez, a la que perteneció el mayorazgo en cuestión, se dedicaban a la ganadería y vivían en Huichapan, Hidalgo; y un administrador se encargaba de la renta de sus propiedades.
De acuerdo con Islas Orozco, como resultado de las exploraciones arqueológicas en el predio del antiguo mayorazgo, se han recuperado y documentado 15,910 tiestos o tepalcates, de los que se han identificado 74 tipos y 30 formas cerámicas.
De ese universo, 30 por ciento se remonta al periodo Colonial Temprano (1521-1620), y 65 por ciento al Colonial Tardío (1621-1821), incluidas mayólicas y porcelanas importadas y comercializadas posiblemente en el Parián, así como alfarería elaborada en la propia Ciudad de México, Puebla y Tonalá. El 5 por ciento restante data del siglo XIX, ya en la época independiente.
Para este estudio pionero se seleccionó el tipo Botija Blanco y sus variedades en vidriado verde y ámbar, de los que se rescataron 211 fragmentos.
Este tipo de recipientes no solían considerarse en los análisis de residuos orgánicos. Fue hace poco más de una década, que la profesora-investigadora de la Universitat de Barcelona, Alessandra Pecci, demostró que las cerámicas vidriadas conservan residuos químicos que permiten identificar su contenido original.
Para este caso, la también colaboradora del Laboratorio de Prospección Arqueológica de la Universidad Nacional Autónoma de México junto con la investigadora de la Universitat de Barcelona, Simona Mileto, analizó residuos orgánicos de una primera decena de muestras, obtenidas por el PTM.
En el laboratorio, las muestras fueron limpiadas mecánicamente para retirar de su superficie cualquier contaminación postdeposicional, y luego se pulverizaron. El polvo se sometió a dos métodos de extracción química para identificar la presencia de lípidos y derivados de la uva.
Los extractos se analizaron mediante la técnica de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, cuyos resultados indicaron la presencia de compuestos compatibles con derivados de uva, siendo probable que la mayor parte de las botijas transportaran vino, vinagre u otros derivados vitivinícolas, desde España.
Mirsa Islas comentó que, con respecto al contenido original de las botijas, se concluye que, de las diez muestras, seis contaban con trazas químicas compatibles con derivados de la uva. Dos de ellas habrían contenido solo derivados de uva.
En otros casos había residuos adscribibles a grasas vegetales (probable aceite) y productos de origen animal. Esto se puede deber a una mezcla de sustancias o, con mayor probabilidad, a la reutilización de las botijas.
Además, los análisis identificaron la presencia de resina de Pinaceae, la cual era empleada, probablemente, para impermeabilizar esta clase de recipientes, práctica común en el Mediterráneo antiguo.
El equipo interdisciplinario considera que el análisis de las botijas del Mayorazgo de Nava Chávez contribuye a la reconstrucción del comercio trasatlántico y a conocer los onerosos hábitos alimentarios de las personas pudientes que vivieron en la capital de la Nueva España.